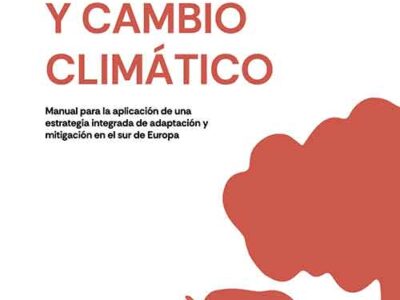Hoy es de conocimiento general que, para romper con la evolución actual del cambio climático, es necesario cambiar la manera en que producimos pero también la manera en que consumimos energía. Solamente cambiar fuentes de energía “contaminantes” por energías “limpias” no funcionará. Es por esto que tenemos que producir y utilizar menos energía si queremos mantener nuestro planeta habitable, mientras luchamos por la justicia y la equidad en el acceso y el consumo energético.
Algunas personas llaman a esto “decrecimiento”, o abandonar la mentalidad que considera el crecimiento económico como la medida de nuestro éxito como sociedades. Las investigaciones muestran que el crecimiento económico “verde” no es suficiente ya que nos tomaría cientos de años lograr el impacto necesario. Tenemos que reducir radicalmente las emisiones y tenemos que hacerlo rápido. Y en términos políticos, sabemos que la decolonización —garantizar justicia en la distribución de los recursos, el poder y la riqueza— debe ser nuestra brújula. Son un pequeño número de sociedades altamente industrializadas las que provocan la mayor parte del derroche y el consumo excesivo de los recursos de nuestro planeta.
Lo mismo sucede con los alimentos, que son, después de los combustibles fósiles, la segunda mayor fuente de emisiones contaminantes a nivel mundial. Es por esta razón que no sólo tenemos que cambiar el modo en que producimos alimentos, sino también la manera en que los consumimos. Si bien esto puede parecer evidente, cuando se sacan las cuentas sobre contaminación, el consumo alimentario es normalmente ignorado o no se aborda lo suficiente (y es cada se vuelve más urgente hacerlo). Para 2100, tan sólo el consumo mundial de alimentos podría añadir casi 1 °C al calentamiento del planeta, y es probable que este 2023 ya estemos llegando al límite fijado por el Acuerdo de París este año, de un aumento de temperatura de 1,5°C. Se nos está acabando el tiempo para cambiar, de manera razonable, este escenario.
Cambiar el sistema
El movimiento contra el cambio climático actual, que nació de una crítica clara y aguda del papel de los combustibles fósiles como principal motor desestabilizador de nuestro clima, no sólo hace un llamado a utilizar energías renovables, demanda también importantes recortes en la exploración, producción y utilización de la energía destinada a los países más ricos. Y esto requiere cambios estructurales profundos en la forma en que estas sociedades usan y consumen energía.
Significa mayor utilización de transportes colectivos, mayor duración y reparabilidad de productos, y mucho menor consumo de bienes no esenciales. Abordar y controlar el consumo en un sentido amplio significa también menos manufactura, menos trabajo, menos viajes, más tiempo para hacer cosas “no productivas” (y por lo tanto no destructivas). Esto depende de la toma de conciencia respecto de lo que es escaso y en cambiar su utilización. En otras palabras, tenemos que adoptar culturas de sobriedad, pero no la neoliberal que conocemos bajo el eufemismo de “austeridad”, que castiga a los pobres.
Con el sistema alimentario ocurre lo mismo. Durante el siglo pasado, gran parte del sistema alimentario mundial fue industrializado a través de la introducción de insumos químicos, monocultivos a gran escala, granjas industriales de animales, mecanización pesada y riego. Los sistemas alimentarios locales fueron desmantelados y globalizados, y las corporaciones transnacionales tomaron el control sobre todos los aspectos de la cadena alimentaria. Debido a esto, el sistema alimentario industrial representa ahora más de un tercio de las emisiones mundiales de gases con efecto de invernadero, al mismo tiempo que es el principal causante de la deforestación, la crisis hídricas, el colapso de la biodiversidad, además de numerosas enfermedades. El Banco Mundial, que desempeñó un papel importante en la promoción de este modelo catastrófico, estima que el sistema alimentario mundial nos cuesta ahora 12 billones de dólares anuales en gastos económicos, ambientales y sociales ocultos.